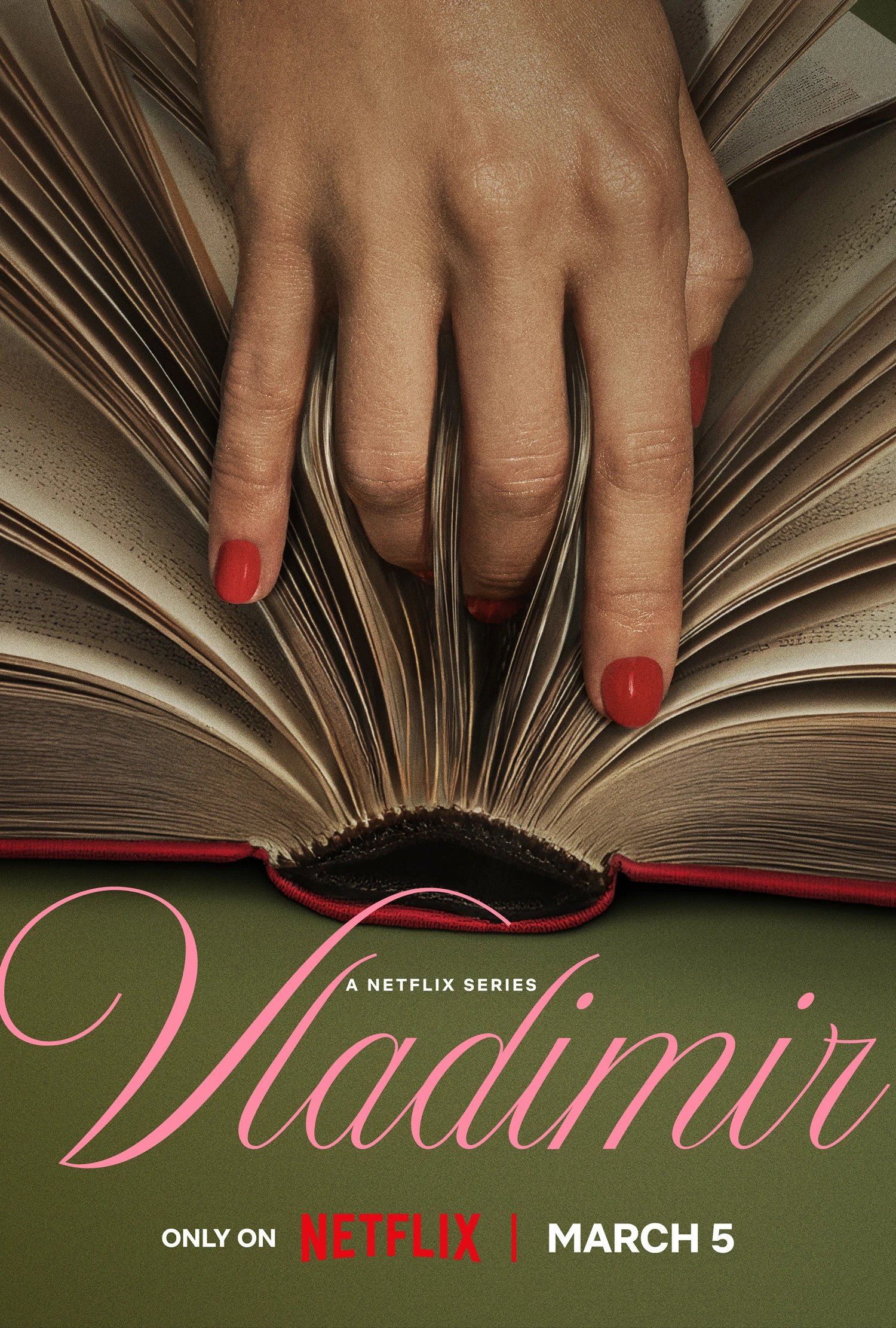Para la mayoría de los peruanos, Auschwitz es una palabra lejana. Está asociada a libros de historia, documentales, fechas europeas, imágenes en blanco y negro que no forman parte de nuestra vida cotidiana. No es un lugar que habite la memoria colectiva del Perú del mismo modo que lo hace en Europa. Sin embargo, Auschwitz —como símbolo del horror extremo— ha terminado afectando a toda la humanidad, incluso a quienes nacieron a miles de kilómetros de distancia y décadas después.
Por eso resulta tan sorprendente, casi desconcertante, descubrir que Auschwitz es el centro de una ópera. Y no una ópera antigua, del siglo XVIII o XIX, sino una obra del siglo XX, moderna, dura, incómoda. La pasajera (La Passagère), del compositor polaco Mieczysław Weinberg, se presentó recientemente en el Théâtre du Capitole de Toulouse, y verla hoy —en pleno siglo XXI— obliga a replantearse qué puede ser la ópera y qué historias está llamada a contar.
Desde una perspectiva latinoamericana, y particularmente peruana, el impacto es doble: por un lado, la distancia histórica y cultural con el Holocausto; por otro, la constatación de que Europa aún vive con ese pasado muy presente, al punto de llevarlo a uno de sus escenarios más prestigiosos.

Una ópera que empieza como una película antigua
Lo primero que desconcierta al espectador es el tono inicial. La pasajera comienza casi como si estuviéramos viendo una película de los años 50: un elegante transatlántico que viaja hacia Brasil, personajes bien vestidos, una atmósfera luminosa, casi frívola. Podría ser una comedia ligera o un drama romántico clásico.
Esta elección no es inocente. El director de escena Johannes Reitmeier construye deliberadamente una falsa sensación de comodidad, casi de entretenimiento, para que el golpe posterior sea más brutal. Durante los primeros minutos, el espectador baja la guardia. Todo parece reconocible, incluso agradable. Y es precisamente desde ese terreno de normalidad donde la obra empieza a resquebrajarse.
En ese barco viajan Lisa y su esposo Walter, un diplomático alemán. Todo parece normal, incluso banal. Pero muy pronto aparece la grieta: Lisa cree reconocer entre las pasajeras a una mujer que perteneció a su pasado. Un pasado que no es cualquier pasado, sino Auschwitz, donde Lisa fue guardiana de las SS.
La simple aparición de esa palabra —Auschwitz— en un contexto operístico provoca una incomodidad inmediata. Para quienes estamos acostumbrados a asociar la ópera con reyes, amores imposibles o tragedias románticas del siglo XIX, el choque es fuerte. Y precisamente ahí reside una de las grandes virtudes de esta obra: rompe las expectativas y obliga al espectador a mantenerse alerta.
Europa y la memoria que no se va
Para un público peruano, puede resultar llamativo comprobar hasta qué punto el Holocausto sigue siendo una herida abierta en Europa. No como un recuerdo abstracto, sino como una presencia activa en el arte contemporáneo. La pasajera no intenta reconstruir Auschwitz de forma sensacionalista; lo hace desde la memoria, desde la culpa, desde la imposibilidad de escapar del pasado.
La ópera alterna constantemente entre dos tiempos: el presente del barco y los recuerdos del campo de concentración. Ese vaivén refleja algo muy europeo: la convivencia diaria con una historia que no termina de cerrarse. En ese sentido, la obra funciona casi como un espejo cultural que muestra cómo el continente sigue dialogando con sus fantasmas.
Reitmeier maneja esta alternancia con inteligencia y contención. No hay recreaciones explícitas del horror; no hay exceso visual. Todo está sugerido, fragmentado, como lo está la memoria misma. Auschwitz aparece como un lugar mental tanto como físico, un espacio del que los personajes —y el público— no pueden salir indemnes.
Escenografía que habla sin palabras
Uno de los detalles más inteligentes y perturbadores de la puesta en escena es aparentemente insignificante: los sofás del transatlántico están tapizados con telas a rayas. Rayas que recuerdan de inmediato a los uniformes de los prisioneros de Auschwitz.
Ese diseño no es casual. Aunque la acción se sitúe en un barco rumbo a Brasil —símbolo de huida, de nuevo comienzo—, el pasado se infiltra en los objetos más cotidianos. Es una metáfora visual poderosa: no hay escapatoria real, ni siquiera en los espacios de lujo o descanso.
Para un espectador atento, ese detalle transforma por completo la percepción del escenario. Lo que parecía comodidad se vuelve inquietante; lo que parecía neutral se carga de significado. Es una lección clara de cómo el teatro puede narrar también desde lo visual, sin necesidad de subrayados ni discursos explícitos.
Lisa: la normalidad del mal
El personaje central de la ópera es Lisa, interpretada en Toulouse por Anaïk Morel, en una actuación tan sólida como perturbadora. Lisa no es presentada como un monstruo evidente. Al contrario: es una mujer aparentemente normal, incluso simpática al inicio. Y eso es lo más inquietante.
Morel construye un personaje que se va resquebrajando poco a poco. Hay momentos en los que parece casi fuera de sí, con una energía nerviosa, casi “loca”, especialmente en los primeros compases de la obra. Esa intensidad puede sorprender, pero pronto se entiende que es la forma física y vocal de representar una mente atrapada por recuerdos que no puede controlar.
La ópera no busca redimir a Lisa, pero tampoco la juzga de manera explícita. La deja expuesta, desnuda frente a su propia memoria. En tiempos en que resulta cómodo dividir el mundo entre buenos y malos, La pasajera propone algo más incómodo: mirar de frente la banalidad del mal.
Un sonido que envuelve al espectador
Otro aspecto especialmente destacable de esta producción —y que confirma la experiencia directa de estar en la sala— es el uso del espacio sonoro. En Toulouse, se colocaron timbales en pequeños palcos a ambos lados del escenario, creando un efecto estéreo poco habitual en la ópera tradicional.
Bajo la dirección de Francesco Angelico, este recurso se integra de forma orgánica en la dramaturgia musical. El resultado es una sensación envolvente: el sonido no viene solo del foso, sino que rodea al espectador, lo atraviesa. En los momentos más tensos, los timbales funcionan casi como latidos, como una pulsación constante que recuerda que la violencia y la memoria no están quietas.
Angelico dirige al Orchestre National du Capitole con una claridad notable, evitando cualquier tentación de embellecer una música que no busca agradar. La partitura de Weinberg es áspera, fragmentada, a veces brutal, y el director italiano la respeta en toda su crudeza. La música no consuela: interroga.
Un reparto al servicio de la memoria
Junto a Anaïk Morel, destaca el Walter de Airam Hernández, que encarna al hombre que prefiere no saber, no mirar demasiado. Su personaje funciona como un reflejo incómodo del espectador: alguien que vive tranquilo mientras el horror permanece justo fuera de campo.
La Marta de Nadja Stefanoff, prisionera y figura moral de la obra, aporta una serenidad que contrasta con la angustia de Lisa. Su presencia recuerda que, incluso en el infierno, hubo dignidad, resistencia y humanidad.