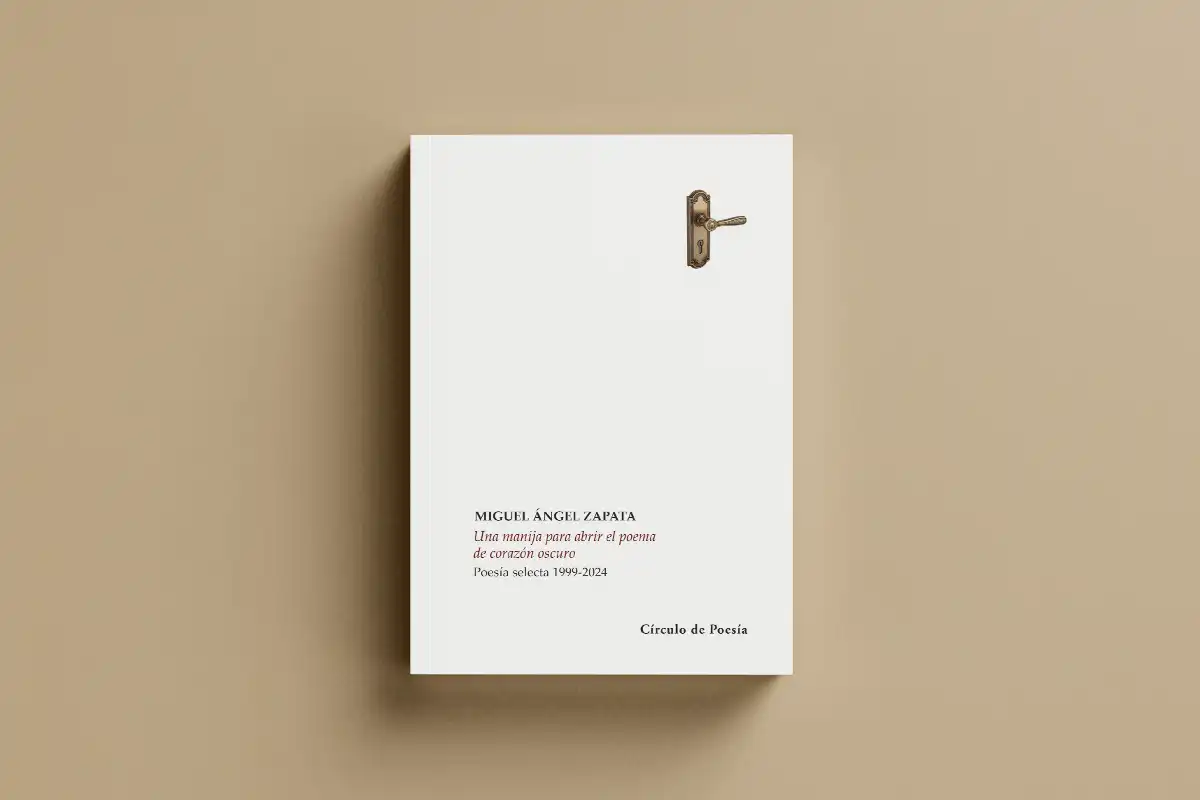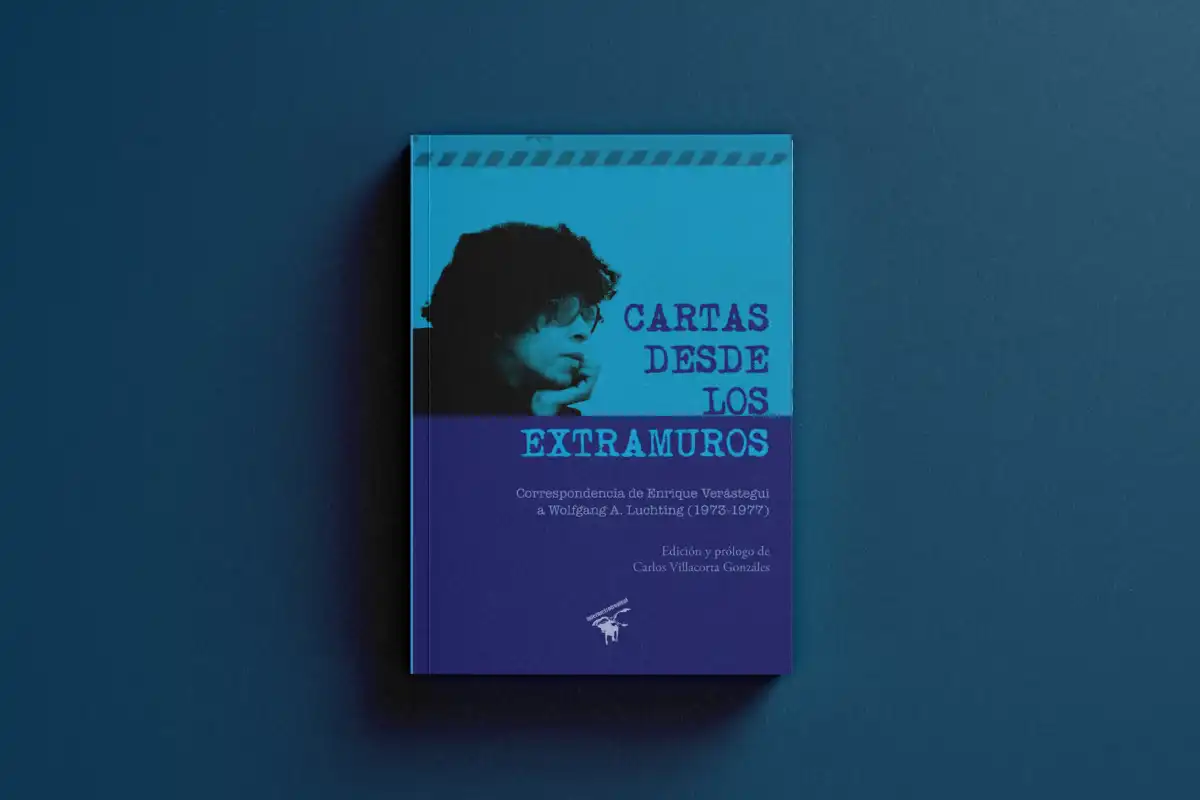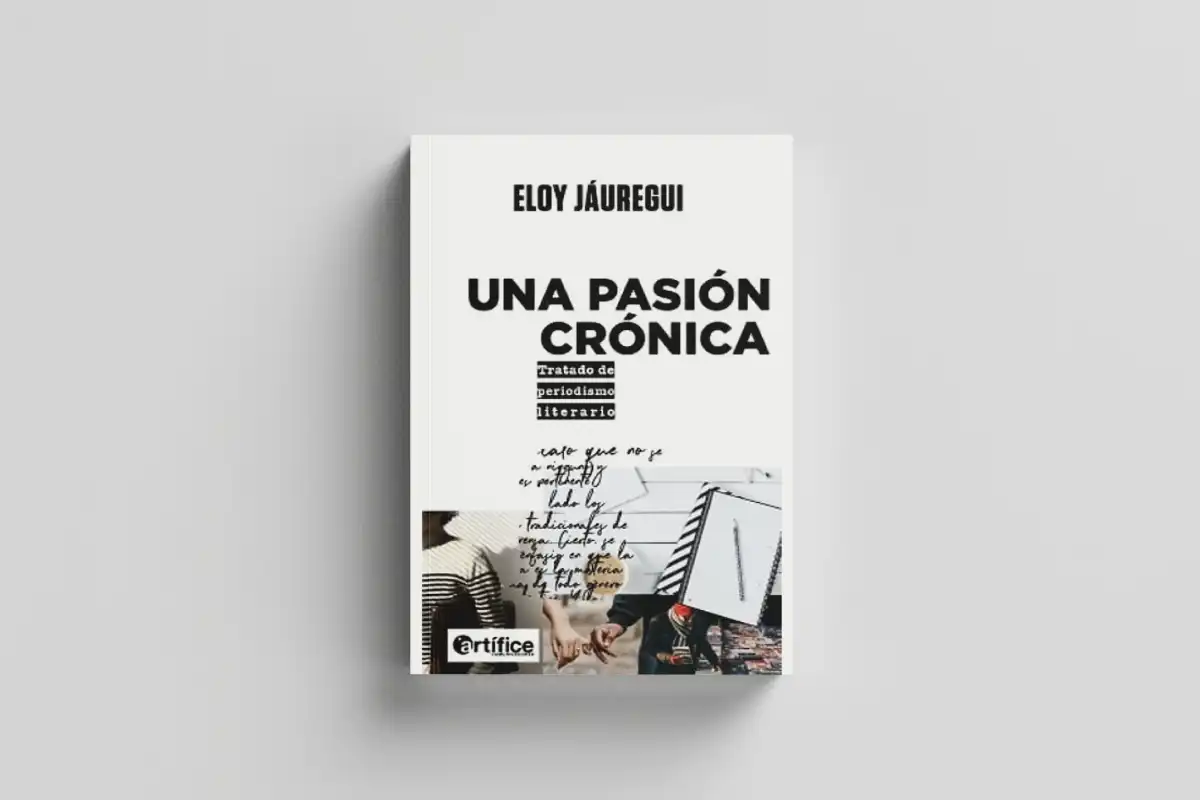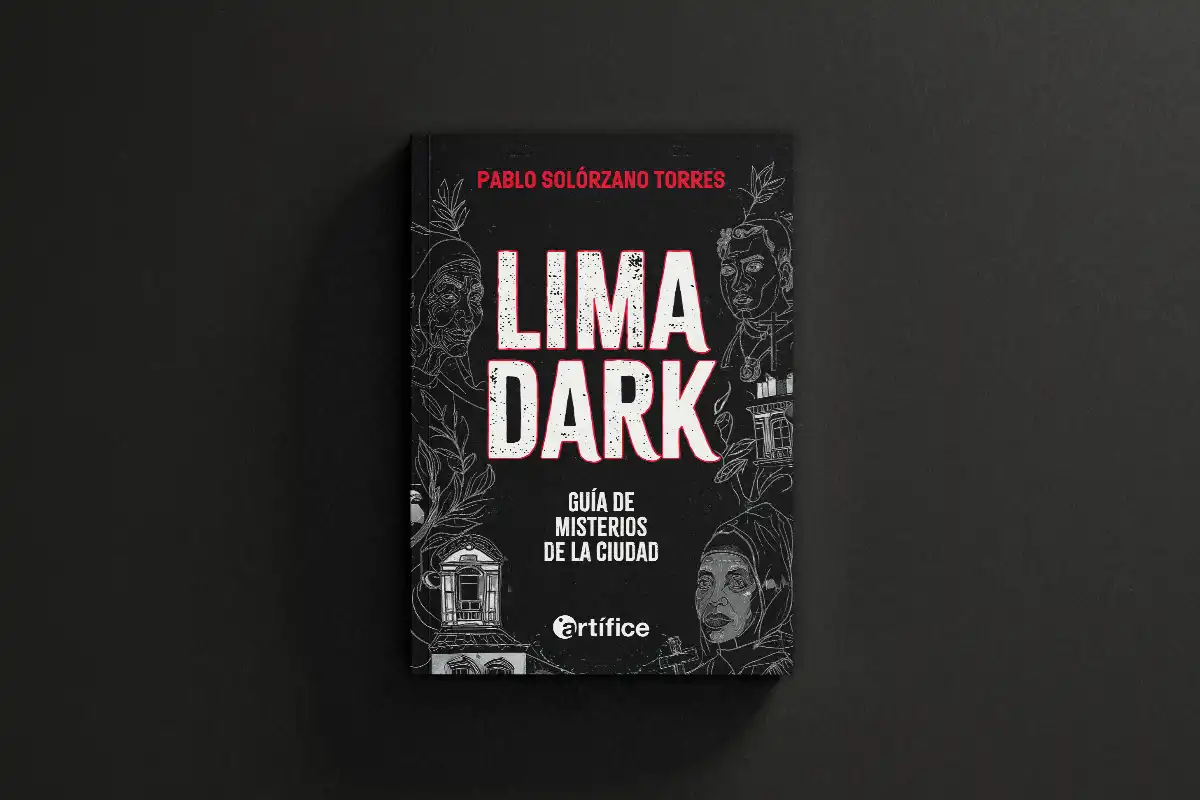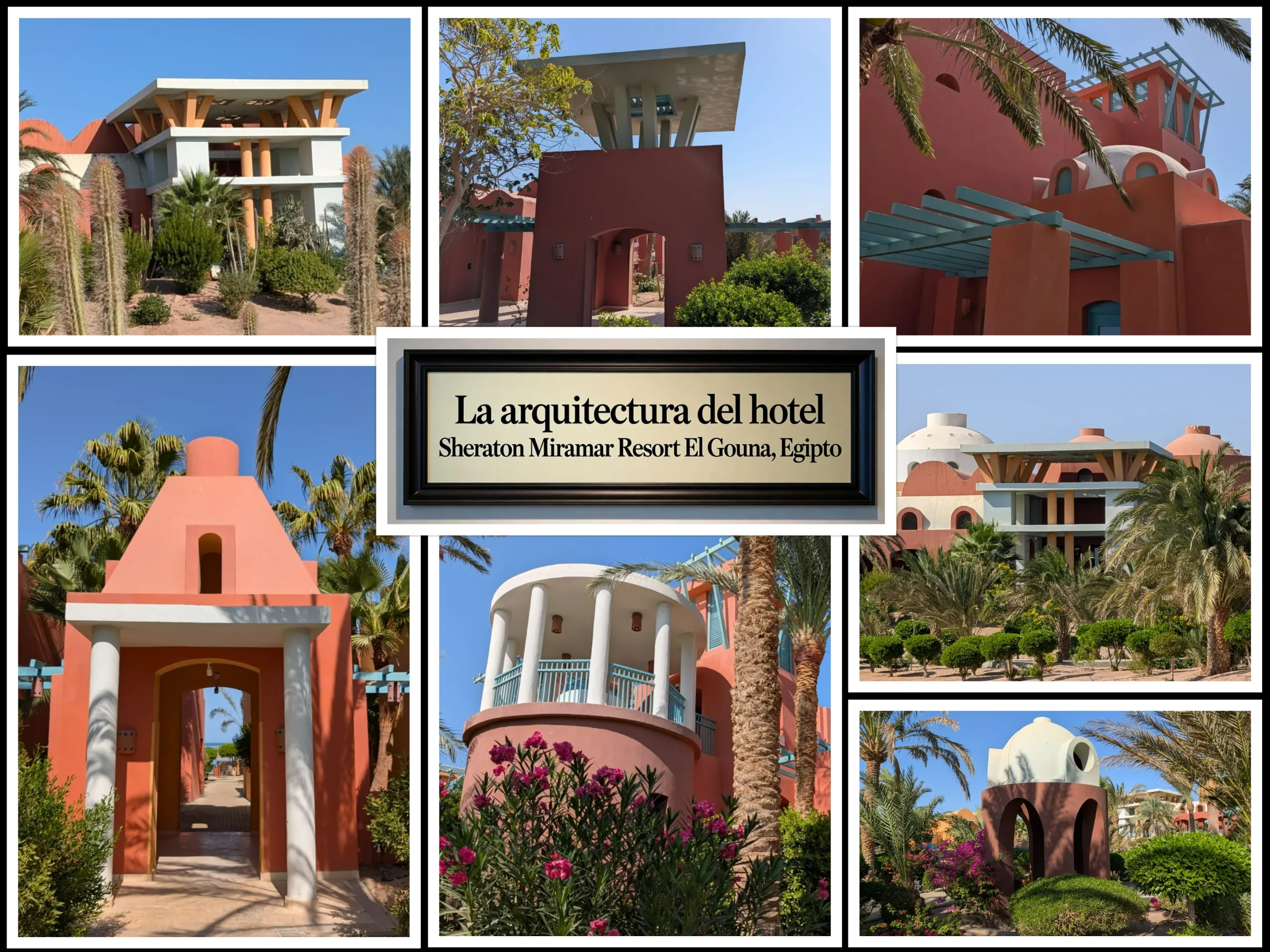Es profesora de Lengua y Literatura en su natal Córdoba, ciudad de llanura de la que ha escrito algunas de obras que se han reeditado en Perú, como las novelas “Viaje entre dos orillas” (Mesa Redonda, 2022) y “La mujer que no está” (Maquinaciones, 2025) que este año la trajo de vuelta al país, con una primera parada en Huamanga, donde participó en la FILAY, la IX Feria Internacional del Libro de Ayacucho.
Allá presentó esta novela editada primero por la editorial Alción en 2023, en Argentina, además del libro “Huellas de Ventura Ccalamaqui” (Colección América, 2025), un ensayo en el que participó con la coautoría de Ángel E. Mendoza. “Agradezco mucho a la FILAY por esta invitación, ya hace un año estuve en Ayacucho y no pensé regresar tan pronto gracias al editor Willy del Pozo y también a los amigos y amigas escritores que me recibieron en este país halagándome y haciéndome sentir en casa”.
María es poeta, activista del feminismo en su país y una investigadora de la historia latinoamericana. De esos y otros temas trata esta entrevista, así como algunas de las presentaciones que hará en la Feria Internacional del Libro (FIL Lima).
¿Cómo surgió la idea de esta novela que me cuentas te tomó cinco años escribir?
La noticia de la desaparición de Mariela Bessonart (María Eugenia Lubaki en la novela) se publicó en los diarios en 2005 rodeado de sombras y se dijo lo que ya es costumbre: se especuló sobre lo que pudo haber estado haciendo, qué clase de vida llevaba y demás. Empecé a escribir su historia cuando pude tomar distancia de la persona para hacer el personaje y partir de un policial que surge porque son las amigas quienes la empiezan a buscar.
En esa línea del policial con algo místico has roto el modelo convencional de este subgénero.
Sí, porque no se trata del detective marichulo con el cigarro que investiga y no está el estereotipo de la femme fatale tan usado en este género cuando ha sido escrito por hombres. Sí hay un comisario que hace lo que puede, como un policial que no alcanza la marcha, y luego están las amigas y las indias yucat que ayudan a que recupere su voz con una presencia colectiva.
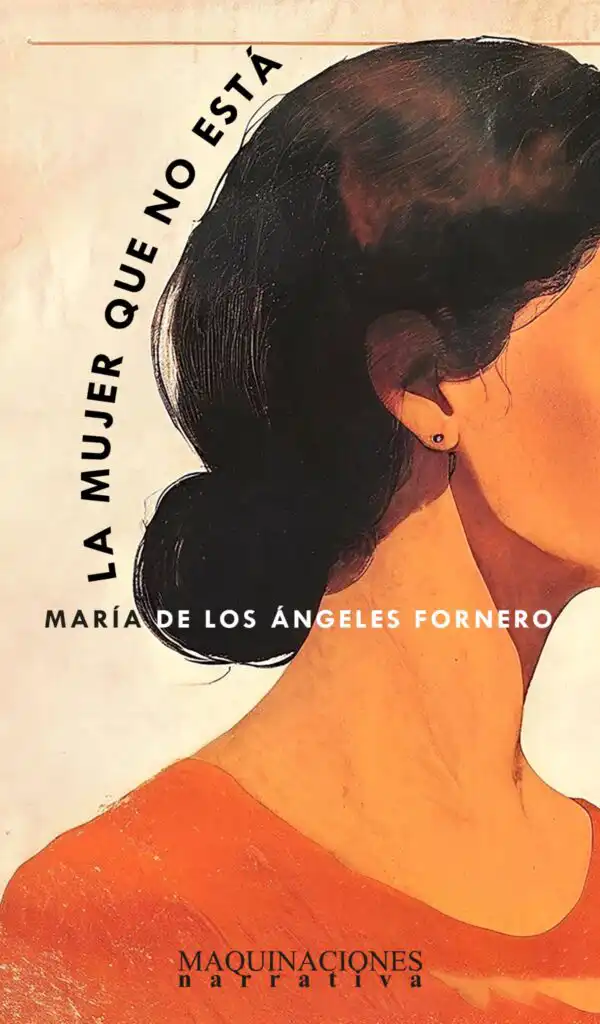
¿Cómo asumes el escribir una historia policial en estos tiempos de violencia contra las mujeres?
El género policial me gusta mucho, es un desafío que las mujeres lo hagamos, lo que está pasando es que las mujeres estamos escribiendo los géneros prohibidos como la ciencia ficción, el terror y los policiales. En Argentina están autoras como Dolores Reyes, Selva Almada y la propia Mariana Enríquez. Tengo 25 años de lucha en las calles y creo que las mujeres nos hemos ido ganando nuestros derechos y hemos logrado que nos lean, sobre todo los hombres.
Además hay una situación muy difícil con un presidente como Javier Milei.
Milei es un negacionista cruel. En Argentina hay un feminicidio cada 30 horas y no puede ser que se quiera cambiar lo que tanto nos ha costado. Creo que vamos a resistir esto y lo mismo le va a pasar al Perú con la presidenta que tiene. No se puede vivir muriendo, esto va a cambiar pero para eso tenemos que estar unidos.
Tu libro sobre una heroína como Ventura Ccalamaqui muestra que hay un interés por ver la historia de otro modo.
El año pasado publicamos un pequeño libro sobre este personaje y ha sido interesante poder hablar de ella, sobre si existió realmente, y ver un interés genuino de la gente en Ayacucho. Es algo que me pone muy contenta porque hay toda una gran vertiente de mujeres valerosas que deben ser parte de la memoria de nuestros pueblos.
Tu literatura tiene mucha poesía incluso en el género narrativo. ¿Sobre qué te gustaría escribir ahora y en qué formato?
Una no deja de escribir. Hay diferentes trabajos iniciados. Lo más parecido a un libro ahora, y que espera un editor, son un conjunto de cuentos que todavía no tiene nombre pero toma los mitos de la llanura argentina. Hay también un poemario casi listo y una novela que necesita dedicación. Espero poder avanzarlos en los próximos meses.